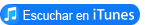Existen ilustres difuntos prematuros como Mozart, Apollinaire o Rimbaud: ninguno de ellos llegó a los cuarenta de años de edad, y sin embargo la fuerza de sus obras, la fecundidad de su influencia y la perdurabilidad de su herencia son indiscutibles. Tal muerte prematura es el estigma de la trascendencia. Es la condena por ser “el ladrón del fuego de los dioses” -así definía Rimbaud al poeta-, la de consumirse con su llama o cegarse con su luz tras haber probado el néctar de la belleza.
Al vivir en una sociedad que tiende a reducir la calidad de todas las cosas a términos de cantidad y extensión, se nos ha olvidado lo equívoco que resulta juzgar la excelencia de una vida por el número de años de su duración y no por cómo se ha vivido esa vida. Que tal sería la pregunta pertinente.
Buddy Holly, en el caso que hoy nos ocupa, no estuvo mucho en el mundo, pero aún resuena en nuestros oídos la magia que extrajo de solo tres acordes de guitarra en sus poco más de veinte años (22, para ser más preciso).

Gracias al romanticismo (del que el rock es heredero) sabemos que la vida se mide por la intensidad, no por la duración, porque aunque fuera infinita, la duración sería vana si no mediara más que una sucesión de presentes vacíos. “Solo quiero llegar a donde se debe llegar cuando entregas tu vida entera y todo lo que eres a una única cosa”, dijo James Dean, “sueña como si fueras a vivir para siempre. Vive como si fueras a morir hoy”, agregó antes de consumirse en una llamarada a 200 kilómetros por hora. Para Buddy Holly ese sería el día, para siempre.
En lo que concierne rigurosamente a su obra, su madurez es por sí misma una evidencia que emana de ella (y no de su acta de nacimiento) con una intensidad fulgurante. Si no se puede competir con los dioses en la extensión de nuestro tiempo, porque somos mortales, los jóvenes artistas difuntos como Holly son la prueba de que a veces sí se puede hacerlo en la viveza y en el acento de una labor que, aunque para un ser inmortal tendría la fugacidad de un relámpago, lo es todo para nosotros, humanos, miserables flores de un solo día.